Corría el año 1867 en Estados Unidos cuando el magnate de los ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt, en su afán por monopolizar el floreciente mercado de los ferrocarriles, decidió hacerse con la propiedad de la compañía de ferrocarriles Eire, que unía Nueva York con Chicago y era la más rentable del país. Esta empresa, que cotizaba en la bolsa de Nueva York, estaba controlada por dos ejecutivos y accionistas de la misma, Jay Gould y James Fisk.
En su esfuerzo por hacerse con el control de la compañía, Cornelius Vanderbilt dio orden a sus agentes de bolsa para que adquiriesen todas las acciones posibles del ferrocarril Eire al precio que fuese. Gould y Fisk, enterados del interés de Vanderbilt por tomar el control de la compañía decidieron que iban a estafar al ambicioso magnate. Para ello instalaron una imprenta en el sótano de las mismas oficinas de la compañía Eire en Nueva York, y amparándose en una cláusula de los estatutos de la compañía, que permitía la emisión de nuevas acciones por parte de la dirección sin necesidad de comunicárselo a los accionistas, comenzaron a imprimir e imprimir acciones por las noches que vendían a la mañana siguiente en la Bolsa de Nueva York.
El pobre Vanderbilt, por más acciones que compraba nunca conseguía hacerse con el control de la compañía, pues siempre salían nuevas a la venta y nadie conocía la totalidad de las mismas. Mediante esta superchería consiguieron estafar siete millones de dólares de la época a Vanderbilt, y para cuando la justicia pudo actuar, y ante unos hechos que no eran constitutivos de delito en aquel entonces, los pícaros habían huido con el botín, no sin antes celebrarlo por todo lo alto en el restaurante Delmónico, el más elegante de Nueva York. Desde entonces a esta acción de imprimir acciones y sacarlas a la venta se le llama diluir la acción, y si no se hace de acuerdo con la normativa legal, es un grave delito penado con largas condenas de cárcel.
Cuando una compañía necesita capital, bien para ampliar la capacidad productiva de la misma, bien para pagar deuda, bien para absorber a otra o por cualquier otro motivo, tiene la obligación legal de ofrecer las nuevas acciones a los accionistas originales de la misma en primer lugar, con el objetivo de que al diluirse la acción los veteranos puedan comprar nuevas acciones y seguir teniendo la misma parte de la compañía que tenían antes. Es decir, se hacen más porciones del mismo pastel pero te dan la opción de tener dos partes de la nueva tarta que valen lo mismo que la parte que tenías antes.

La nacionalidad no la da un papel
Pues bien, en nuestro país, España, cuyos propietarios somos los españoles, dueños cada uno de nosotros de una acción llamada nacionalidad española, que nos da el poder de decidir sobre la composición del Consejo de Administración y de la dirección que debe tomar nuestra Compañía, vemos como nuestra acción se va diluyendo porque la dirección de la Compañía ha decidido sin nuestro permiso y conocimiento que va a imprimir y regalar acciones a todo el que ingrese en nuestro país, sin darnos la opción a los accionistas autóctonos de aumentar nuestras acciones teniendo nuevos miembros, nuestros hijos, y no solo eso, sino que va a repartir dividendos a los recién llegados a la Compañía a costa de endeudar a la misma y de exigir un canon sobre su trabajo a los miembros más antiguos, los auténticos españoles, que nunca participamos del reparto de dividendos.
Algo que está penado en cualquier país del mundo, y que los directivos de las grandes empresas cotizadas del Ibex 35 y del Banco de España no harían en sus propias compañías, exigen alegremente que lo hagamos nosotros con nuestra patria, quitándonos ya los poco que nos queda: la nacionalidad y el orgullo de ser españoles.
Cuando nos dicen que la deuda pública del país es de tantos billones de euros, y que cada español que nace lo hace con una deuda de X euros bajo el brazo, nos están engañando nuevamente, pues la deuda la heredamos y debemos pagarla los auténticos españoles a los que sólo nos queda eso, nuestra nacionalidad. El resto de «nuevos españoles» disponen de otra nacionalidad, la de origen, y cuando vengan mal dadas podrán volver a sus países de origen cuyas puertas estarán lógicamente abiertas de par en para para ellos y cerradas para nosotros.
Así mismo, la nacionalidad regalada da derecho a estos nuevos accionistas a participar en las juntas de accionistas y mediante su voto en las elecciones decidir el rumbo del país acorde con sus intereses y los del país de donde proceden. Poco a poco nos irán robando todo. Ya hemos visto cómo en un pueblo de España, Burguillo en Sevilla, un fondo buitre ha comprado la deuda municipal y procederá al embargo de los bienes del Ayuntamiento. Es como si para pagar la deuda que gastamos en acoger a los nuevos españoles (sanidad, educación, vivienda, ayudas sociales, etc.) tuviésemos que enajenar la muralla de Ávila a algún fondo buitre. Seguro que a los nuevos accionistas les parecería fenomenal, pero a los auténticos no tanto.

O tomamos medidas proteccionistas o seremos una minoría en nuestros países
Esta situación y más como esta que conlleva la perdida de tu nacionalidad ante la dilución con la de los recién llegados ha sido causa de los disturbios que han sucedido en fechas recientes en Nueva Caledonia, territorio francés en la Polinesia, que goza de un estatuto especial para garantizar que los autóctonos de las islas no viesen comprometido su voto en la toma de decisiones y en la elección del gobierno del archipiélago en detrimento de sus “compatriotas” franceses llegados de otros territorios. Una nueva ley electoral dictada desde París, que permitía el voto a los franceses que llevasen más de diez años residiendo en el territorios ha sido el detonante de los graves disturbios protagonizados por los moradores autóctonos, provocando la retirada de la misma. En apoyo de los nuevocaledonios ha acudido la ultraizquierda zascandil que siempre va al olor de la sangre, reconociendo unos derechos de “primogenitura” a sus habitantes, derecho que no reconoce para los auténticos franceses de la metrópoli, que si tienen que soportar como recién llegados recibe la nacionalidad y tienen los mismos derechos que ellos.
Así pues, uno de los frentes de lucha a los que se presta poca atención que debemos hacer nuestro es el de la concesión de nacionalidades a los recién llegados. Antes, obviamente, lo urgente es poner orden en nuestras fronteras, retirar la nacionalidad a todos aquellos que puedan tener un comportamiento quinta columnista de un poder o religión extranjeros y enemigos, impedir que entre un solo inmigrante más (ni ilegal ni legal) y deportar en masa a todos los que sobran.
Una vez logrado esto, y solo en casos excepcionales, habrá que establecer un criterio estricto de concesión de nacionalidades. No podemos regalar nuestra nacionalidad a ningún extranjero por mucho que hable nuestro idioma, su abuelo hubiese luchado en la Guerra Civil Española o haya venido a nuestra tierra a trabajar honradamente y a sacar adelante a su familia. El Estado tiene la obligación de regular los flujos migratorios según las necesidades puntuales del momento y también de decidir cuándo esos flujos deben abandonar el país, siempre bien informadas ambas partes del acuerdo que beneficia a todos y la duración del mismo. Se potenciará siempre a los inmigrantes de nuestro mismo tronco étnico-cultural, es decir, los europeos, por su mayor capacidad de asimilación. Los hijos de padres extranjeros no europeos no deben tener nunca la nacionalidad española salvo en casos excepcionales y, aunque desde el Estado siempre se potenciará y se dará preferencia a las familias 100% españolas, en los casos de los hijos de matrimonios mixtos deberán decidir en su mayoría de edad qué nacionalidad adoptan, impidiendo la doble nacionalidad.
De los españoles nacidos en territorios separatistas que no quieren ser españoles y quieren romper nuestra patria habría que hablar aparte.
Luis Mateos de Vega
Secretario de Organización Democracia Nacional





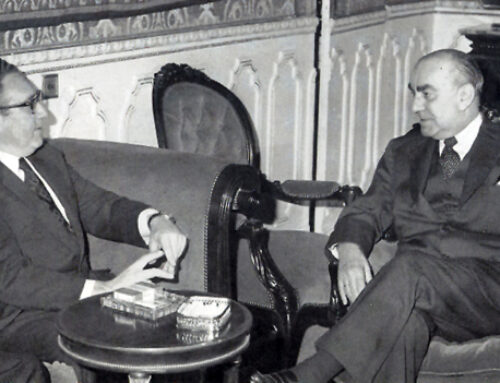

Deja tu comentario